En algunos artículos de nuestro blog y en algunos títulos que hemos publicado hasta el día de hoy (véase La Cruz frente a la modernidad o bien Edén, resurrección y tierra de los vivientes de Gianluca Marletta) no hemos dudado en defender el legado de cierta vertiente de la tradición cristiana, y no tanto porque mostremos una decidida adhesión a los preceptos religiosos que vertebran la doctrina, como por el hecho de reivindicar el hecho espiritual frente a un mundo moderno donde el materialismo y la vida horizontal predominan sobre cualquier otra cosa, y lo hace porque en la propia concepción antropológica del liberalismo burgués no hay lugar para el desarrollo de esa parte espiritual, tan consustancial a nuestra naturaleza y que nos avoca a una existencia oscura y limitada, a una paradójica desmesura suscitada por un vacío interior imposible de colmar. No en vano Ernst Jünger definió a la sociedad burguesa que nació de los grandes ideales revolucionarios de 1789, como aquella de la «razón» y la «moral».
No obstante, el hecho espiritual puede ser enfocado desde muy diferentes perspectivas, y está condicionado por cada tiempo histórico, modelo de civilización, sistema de representaciones, valores y, en definitiva, Cosmovisiones que pueden llegar a ser de lo más complejo. El llamado «paganismo», al que nosotros preferiríamos calificar de sistema de creencias precristiano, por aquello de la carga peyorativa que el término tiene, en referencia a aquellos que «viven en el pago» y que no fueron cristianizados, tiene perspectivas y formas de entender las relaciones y la propia naturaleza humana absolutamente válidas y que podemos entender y aplicar incluso al mundo de hoy día. En algunos casos el «paganismo» se entiende como una suerte de reacción frente a los males del progreso y del mundo moderno, vinculado frecuentemente a ciertos ambientes ideológicos identitarios o patrióticos, o bien a posturas intelectuales que son el fruto de una reflexión, aunque esto suceda más en el ámbito más individual, ha terminado derivando en aquellos fenómenos de «segunda religiosidad» de los que Spengler nos hablaba, y que serían tan característicos de nuestra época, en la que la reconstitución de un pretendido «Orden Pagano» no sería sino un mero simulacro infantil y ridículo, o incluso una forma de invocación de dimensiones oscuras y subterráneas, de esas fuerzas invertidas de antitradición que Evola nos advirtió en su momento.

El llamado «neopaganismo» resulta esperpéntico.
Una lectura positiva
El «paganismo», valorado genéricamente, no fue una doctrina espiritual concebida para la salvación, ni para calibrar la trascendencia en función de la existencia individual, algo que es característico del Cristianismo, y que estaría perfectamente en consonancia con el prototipo humano del Kali-Yuga, que vive en un mundo desconsagrado y donde las fuentes de la sabiduría tradicional sobreviven de forma fragmentaria. Del mismo modo también son fragmentarias, cuando no totalmente desconocidas, muchas formas de sabiduría «paganas» de las cuales solamente conocemos sus síntesis modernas, descontextualizadas y sin fuentes fidedignas para que puedan ser contrastadas. En otras ocasiones nos encontramos ante perspectivas más holísticas, y no por ello más verdaderas, donde se nos habla de una energía cósmica, de un culto a la vida desde una especie de sobrehumanismo nietzscheano más vitalista o bien de un culto a la naturaleza bajo la visión de un modelo panteísta, en lo que son interpretaciones o visiones muy mediatizadas por la mentalidad moderna y que, en cierto modo, cuentan con ciertos obstáculos planteados por una distancia de contexto histórico de más de 2000 años y por la propia acción de la teología cristiana en el transcurso de los mismos.
El «paganismo» no representa en ningún caso las dimensiones de la existencia que propone el Cristianismo, y eso pese a la obra sincrética que el segundo obró sobre el primero, en la medida que el credo precristiano no conoció la realidad individual que, a través de la Salvación, sí ha practicado la Iglesia de Cristo. En el paganismo no residiría en ningún caso la fuente o causa primera de la existencia del Ser, sino que sería el escenario de la existencia sin más, como un ente objetivo sin filiaciones exclusivas con el hombre. El universo del «paganismo» estaría en las antípodas de un Cristianismo, que por sus orígenes y naturaleza, como sucede con el resto de religiones monoteístas, podríamos considerar históricas, bajo un determinado marco histórico.De hecho, como señala Frithoff Schuon, el Cristianismo representa un hecho único en la historia de la humanidad, en la medida que el Creador envía a su hijo bajo la forma y el aspecto humano a la Tierra, entre los hombres, en la forma del verbo encarnado. Del mismo modo, el Islam, más tardío, y el judaísmo, al que la síntesis paulina vinculó estrechamente al Cristianismo, son religiones históricas, muy diferentes a aquellas que nacen fruto de la reflexión metafísica y que, lejos de plantear las antítesis entre fe y creencia frente a la racionalidad y el mundo de la ciencia, presentarían una estrecha armonía entre el Ser y el Creador. Tal es así, que en ningún caso podríamos hablar de dioses absolutamente desligados de las realidades humanas, de sus aventuras y desventuras, y afectados por la mismas preocupaciones de los hombres. No hay más que leer al más famoso de los rapsodas griegos, Homero, para ver en La Ilíada, por ejemplo, la intervención permanente de los dioses en las causas humanas, con un Aquiles protegido por Afrodita para más señas, y tomando partido en la guerra de Troya. Dioses que revelan en sus comportamientos y preocupaciones un comportamiento más humano, presa de las debilidades y las contingencias, que propiamente divino, con una hipotética impasibilidad y distancia frente a cualquier pasión humana.
De este modo, en el orden «pagano» las relaciones con el mundo, con la naturaleza y entre los Dioses y los Hombres, no reflejan esa jerarquía entre Creador y Criatura que vemos en el Cristianismo, prevaleciendo, en cambio, un principio de horizontalidad. En este sentido quizás deberíamos considerar que la cuestión del Ser, del Hombre y de su Destino no pertenecían sino a un Orden Objetivo, a un Cosmos que trasciende incluso a los propios dioses.
La ausencia de un afán proselitista y de conversión, como sí existe en el Cristianismo, no afectaba al paganismo, que no se definía por las antítesis presentes en el primero, donde el carácter único e unívoco de la Revelación excluiría a priori cualquier otra forma de explicación de los orígenes, y cada reflexión de carácter ontológico que no se ciñese a la ortodoxia cristiana. El «paganismo» no entiende la necesidad de imponer o cambiar a los demás en el signo marcado por sus cultos y ritos, y ello pese a tener un vínculo muy estrecho con aquellos pueblos que lo practican frente al universalismo del Cristianismo, y su voluntad de homogeneizar el hecho espiritual en su integridad hace que desconozca el principio de la alteridad, de la existencia de realidades espirituales alternativas que puedan ocupar un mismo espacio. Obviamente nos referimos al Cristianismo histórico, no al actual, en una consideración que podríamos hacer extensiva al Islam, aunque no así al judaísmo, que sí toma las características de una religión nacional vinculada al destino de un solo pueblo. También conviene advertir que el pretendido «ecumenismo religioso» de nuestros días revela una voluntad de devaluar el mensaje cristiano, y vincularlo a otras fórmulas religiosas con el fin de desactivar toda su carga espiritual.

Mucho se ha hablado también en torno al orden moral y el carácter moralizante del Cristianismo frente al «paganismo», especialmente en el sentido de que éste último carecía de esa categoría moral al consagrar el mundo, o al representar las categorías que lo caracterizan. Quizás esa necesidad de fundamentar y apuntalar la religión sobre un orden moral esté íntimamente relacionado con la propia finalidad que el Cristianismo tiene bajo la idea de la salvación, y con ésta la necesidad de perfeccionar la obra imperfecta de Dios en ese dualismo entre Creador y criatura, que en el pensamiento contrarrevolucionario y antiliberal de Joseph de Maistre abocaba al hombre al pecado permanente, biológicamente heredado en una culpa ininterrumpida que recorre los siglos y milenios. Sin embargo, la ausencia de ese carácter normativo en el paganismo no implica que los comportamientos humanos no estuviesen regulados por normas morales, y esto lo vemos a través de la propia idea del equilibrio, de no tender hacia lo desmesurado o el cultivo de la virtud. La moral es indisociable de la propia condición humana, de su manera de actuar y relacionarse y de ser en el mundo, y al fin y al cabo termina por definir parte de las cualidades que caracterizan a una civilización. Sin ir más lejos, el hecho de que se castiguen determinadas conductas en el seno de una sociedad cualquiera evidencia la existencia de unas normas morales. De hecho, el mundo «pagano» conocía una ética del honor vinculada a ese cultivo de la virtud, la búsqueda de la excelencia en un plano más inmanente, de tal manera que mientras el Cristianismo privilegia la visión moral del mundo que implica ontológicamente nuestra existencia, el «pagano» limita lo moral a un plano más interior, pero no en un sentido de piedad respecto al otro, sino de perfeccionamiento.
Al fin al cabo, el reconocimiento del Ser profundo y la unidad de su destino con lo espiritual es una de las ideas fundamentales que debemos recuperar, y que de algún modo tendría su razón de ser en los primordios, en los orígenes de la propia civilización greco-latina y de la misma historia de la filosofía, desligada del principio socrático racionalista, en los presocráticos, podría darnos algunos de esos indicios fundamentales dentro del pensamiento de Heidegger. Y nosotros creemos que la búsqueda de esas raíces espirituales y la identificación plena de la persona en su naturaleza profunda con la esencia de su devenir en términos fundamentales es algo muy necesario en nuestros tiempos presentes.
De todos modos, después de 20 siglos de Cristianismo es muy complicado entender el fenómeno del «paganismo» o una forma de «neopaganismo» sin caer en la falsificaciones y las construcciones artificiales. Es imposible resucitar a los antiguos dioses, las estructuras mentales de los hombres antiguos bajo las concepciones pluralistas y diversificadoras, con todo el universo de representaciones simbólicas y existenciales que ello implica. No obstante, muchas de las corrientes revitalizadoras de este fenómeno, que han hecho recaer sobre la teología cristiana todos los males del mundo moderno, tienen un propósito identitario, de purificar las raíces espirituales de Europa en sus formas de espiritualidad tradicionales, al margen de la civilización judeo-cristiana y sus formas derivadas.
Este propósito, a priori, puede resultar interesante, en la medida que la Modernidad tiende a la uniformización y la secularización de la vida en general, traduciendo al ámbito de lo profano cualquier forma espiritual o lenguaje de lo sagrado. No obstante, y pese a los desvaríos de la Iglesia moderna post-conciliar, es evidente que, atendiendo a lo anteriormente mencionado, es imposible restaurar por arte de magia un sistema de creencias y representaciones simbólicas, una cosmovisión general de la vida, con la que el mundo actual, y de los dos últimos milenios, no ha tenido contacto alguno.
La visión del Tradicionalismo
Dentro del tradicionalismo hay una perspectiva sustancialmente diferente a aquella que nos describen los llamados «movimientos neopaganos», especialmente en cuestiones tipológicas y de forma, dentro del contexto de una concepción involucionista de la historia. Lo que se concibe genéricamente como «paganismo» no representaría la pureza espiritual de los orígenes, al menos en las formas que han servido para nutrir el imaginario que ha dado forma al concepto en nuestros días. Hesíodo habló en su momento de la doctrina de las cuatro edades, en correspondencia con los metales (oro, plata, bronce y hierro), dentro de una lógica involucionista desde la perfección y armonía más perfecta hasta su antítesis, en un proceso de alejamiento progresivo de los orígenes. En esos orígenes míticos el hombre y los dioses compartían una misma condición, que finalmente acabó perdiéndose por el error del hombre, terminó por degradarse adoptando formas cada vez más animalizadas. Julius Evola nos habla de las razas hiperbóreas y atlánticas como aquellas que detentaron esa condición originaria, y a partir de las sucesivas caídas los residuos de éstas construyeron otros ciclos de civilización sucesivos, entre los que encontraríamos a aquellos correspondientes a la civilización greco-latina.
En cualquier caso, la civilización greco-latina, aquella que sería tomada como referente estándar de la imagen de lo «pagano» a día de hoy, todavía no habría perdido su vínculo con lo sagrado. Dentro de la doctrina de Hesíodo podríamos calificar esta etapa como la edad de plata, en la que ya empiezan a forjarse los gérmenes de la futura destrucción a través de la difusión de la dialéctica discursiva propia del racionalismo, formas de humanismo etc. No obstante, dentro de las referencias simbólicas del mundo evoliano, sería muy importante apuntar la existencia de polaridades opuestas y enfrentadas que ya se manifiestan durante este periodo. Estamos hablando de formas de espiritualidad invertida y oscura, representada por el sustrato de pueblos pre-indoeuropeos, que es portadora de los elementos disolutivos apuntados, frente a aquellos propiamente indoeuropeos que representan todo lo contrario, siendo depositarios de parte de esa tradición nórdico-aria y atlántica decaída. Todo el universo heroico-sacral de ritos y de costumbres que vemos reflejado en la Grecia micénica es producto de esas poblaciones indoeuropeas, de dorios y aqueos, que vemos reflejados en los poemas épicos de la Antigüedad griega. Es una cultura patriarcal y masculina, de carácter aristocrático y sacral. El ideal olímpico de de lo divino, los mitos y los semidioses que comparten una naturaleza humana y divina y protagonizan historias y relatos de carácter épico y heroico. Se trata, en definitiva, de una concepción espiritual construida por la polaridad solar y masculina, liberada de toda forma de misticismo, evasionismo, abandono o complejo de culpa, que Evola atribuye a su antítesis, la polaridad femenina.
De todos modos, ya vemos la prefiguración de muchos elementos modernos, y propios de la polaridad femenina, en la aparición de la democracia y la difusión del dionisismo, el afroditismo o el pitagorismo, y con el advenimiento en última instancia de la filosofía, tendrá lugar el avance de una serie de procesos disolutivos característicos de la antitradición. De hecho, apunta el pensador romano, que esa es la imagen que tenemos de la Grecia clásica, de unos dioses despotencializados y reducidos a abstracciones mitológicas en un contexto de humanismo generalizado y de sometimiento progresivo a la esfera de lo profano y de esa dialéctica discursiva que apuntábamos con anterioridad.
El vínculo con la dimensión de lo trascendente y suprarracional continúa su vertiente descendente durante el ciclo romano, donde los elementos femeninos y telúricos también están en abierta pugna con aquellos que representan la espiritualidad ario-occidental. Todo ello es fruto de la existencia de unos orígenes heterogéneos en el propio sustrato poblacional de la Roma antigua, que vemos reflejado en el plano social (patricios y plebeyos) o en el panteón divino, en el que aparecen dioses de naturaleza y polaridad contrapuesta en una dualidad que se puede remontar a la fundación de Roma con Rómulo y Remo. Finalmente la antítesis entre los dos polos espirituales desemboca en el triunfo de las fuerzas de la subversión con el Cristianismo y su conquista del imperio. Para Evola este hecho representa el triunfo pleno de la modernidad con la igualdad política y social y la degradación absoluta de la condición humana.
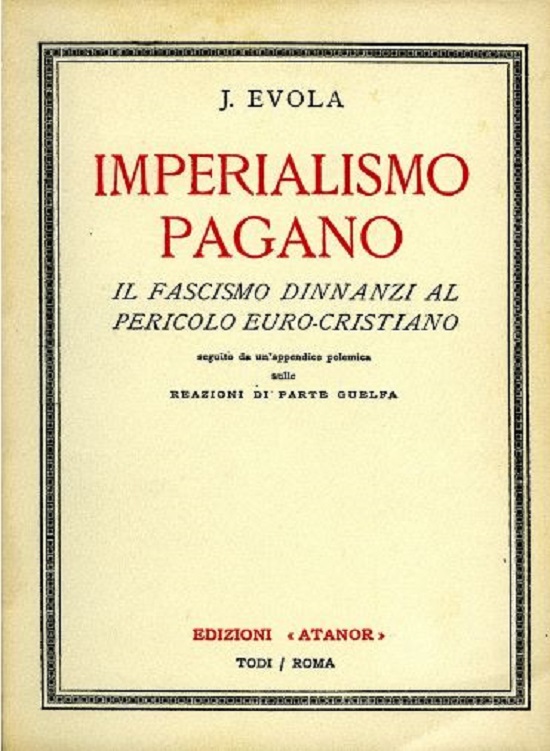
Edición original de _Imperialismo pagano_ publicada en 1928.
De tal modo el «paganismo» no representa simplemente, como creen muchos a día de hoy, unas formas de creencia sobre la naturaleza, la condición del hombre o similares, desligados de un modelo de civilización o de un tipo específico de Cosmovisión respecto al hecho espiritual. En el tradicionalismo evoliano el «paganismo» no fue más que la expresión de formas de espiritualidad menguadas y decaídas, residuos fragmentarios de una espiritualidad superior, metahistórica y abocada al principio de Trascendencia, que nos remite ineludiblemente a los orígenes de una Tradición primordial única, eterna e invariable.
Como apuntamos con anterioridad, estamos demasiado acostumbrados a concebir lo espiritual desde la perspectiva secularizada del presente, donde lo profano lo acapara todo y la creencia, la fe o la forma de experimentar esta dimensión de la existencia, queda relegada al ámbito más privado, a la «opción personal».
René Guénon también hizo sus consideraciones respecto al mundo greco-latino, al cual consideraba ya de entrada, inferior a otras tradiciones orientales, y para el pensador francés solamente ejerció de transmisor de las enseñanzas orientales, que los griegos modificaron para adaptarlas a su mentalidad. De hecho, Guénon creía que los presocráticos primero y posteriormente los neoplatónicos habrían tenido algún contacto con la filosofía de La India. En cualquier modo la dialéctica griega habría sido la principal desventaja en su modelo de civilización, en la medida que restringirían al ámbito del pensamiento humano verdades trascendentales hasta hacerlas irreconocibles. Del mismo modo que Evola, Guénon considera que el mundo griego ya presenta elementos de decadencia y caída, especialmente por el aspecto individualista y la preeminencia de la filosofía sobre el intelecto puro y la metafísica.
Otro elemento importante es que los orientales nunca han prestado culto a la naturaleza como los griegos de la Antigüedad clásica. Para ellos la naturaleza representa el mundo de las apariencias, lo transitorio, lo que no permanece, el mundo de lo contingente. Pese a este carácter naturalista de los griegos sin tomar demasiado en cuenta el ámbito de la experiencia en una tendencia que, a juicio de Guénon, no se entiende sin la influencia de Oriente. Y es que las ciencias experimentales con su especialización son más propias del hombre moderno con todas sus aplicaciones prácticas en el terreno de lo contingente. Este sería un aspecto positivo del pensamiento griego, pese a que ya tuviera en forma embrionaria muchos de los aspectos que pertrecharían la modernidad como tal en sus aspectos esenciales. Con lo cual el pensamiento y la civilización griega sería ya occidental en términos guenonianos, y más si nos remitimos a la propia idea de metafísica presente en el autor francés, en referencia al conocimiento del intelecto puro, al margen de toda experiencia física y contingente, y del que Aristóteles sería la referencia más cercana dentro de este pensamiento occidental.
El llamado «prejuicio clásico» al que Guénon se refiere es aquel de considerar a griegos y romanos como fuente de toda civilización, el reduccionismo que haría de este complejo de civilización como la más privilegiada dentro del espectro occidental. Para Guénon se trata de una civilización más y con unos orígenes no muy remotos o relativamente recientes. Podríamos decir que las críticas de Guénon se circunscriben sólo al ámbito cronológico y del método histórico. Desde la perspectiva de Guénon, la existencia de documentos escritos y la toma de referencia de éstos constituye otro de los problemas de la insuficiencia de la civilización griega frente a aquella oriental. La transmisión de la intelectualidad pura prima la vía oral sobre la fuente escrita como fundamento esencial en la constitución de toda base tradicional.
La opinión respecto a la civilización romana del pensador francés es todavía peor, y algunos autores como Renato del Ponte lo atribuyen al desconocimiento de la Tradición Romana. Toda consideración de la civilización clásica u occidental en general viene mediatizada por la Tradición Oriental, que Guénon considera la verdadera ortodoxia. La civilización occidental solamente representa una anomalía capaz de caer en la peor barbarie, a menos que una élite cualificada tomase el control en la reconstitución de una tradición espiritual e intelectiva a semejanza de la oriental. A pesar de todo, Guénon creía que los pueblos latinos eran los verdaderos depositarios de la Tradición en Europa, y aquella cristiana producida en el Medievo era la única legítima para Guénon.
Dentro de esta perspectiva no podemos obviar la síntesis de la doctrina tradicional elaborada por Guido de Giorgio, el «iniciado en estado salvaje», tal y como lo definió Julius Evola en su momento. Algunos autores han hablado de un «Cristianismo vedántico» en la obra de este singular pensador tradicionalista, especialmente en el ámbito de sus planteamientos metafísicos. Para éste las vías que conducen a Dios pueden ser muchas, y todas confluyen en el centro que vendría representado simbólicamente por una circunferencia. La doctrina de la no dualidad presente en el Vedanta, es asumida por De Giorgio a través del concepto del Silencio como gran contenedor de lo Absoluto, del Principio Supremo.
Su principal obra, publicada póstumamente en 1973, bajo el título de La Tradizione Romana se expresa muy claramente en torno al concepto del «paganismo», que De Giorgio considera el fruto de un equívoco, dado que corresponde a una etapa de degeneración, marcada por la exterioridad del rito, la incomprensión de los símbolos y la tendencia a la idolatría, lo cual marca una ruptura respecto a la Tradición Primordial. Frente a este «paganismo», que nada tiene que ver con la ortodoxia tradicional, surge un Cristianismo triunfante, que se extenderá con el uso de la violencia, desde la intransigencia dogmática y que, según De Giorgio, no actuará contra la pureza de la norma primitiva. Lo importante en este caso es que la renovación tradicional tiene como eje permanente a Roma, una ciudad considerada como eterna desde su misma fundación.
Roma representa el eje de la Tradición occidental, y al mismo tiempo es depositaria de los símbolos necesarios para reconstituir el legado de la misma a través de la restauración integral de la autoridad espiritual y del poder temporal, para recuperar las pureza de las fuentes originarias. Para tal fin la Tradición de Roma se sirve de una serie de elementos característicos, entre ellos el Jano bifacial romano, que lejos de relacionarse con el «paganismo» denostado por De Giorgio expresa un vínculo mucho más profundo y originario con la unidad sustancial e invisible de Dios. De hecho la bifacialidad de Jano representa la equivalencia y armonía de los contrarios propia del sustrato pre-originario. El Fascio Litorio es otro de los símbolos que también expresa un simbolismo cósmico y originario, y que junto a Jano tendría su integración definitiva en la Cruz, donde quedarían impresas todas las posibilidades de la manifestación universal.

Jano, dios romano del tiempo.
Podemos apuntar un cuarto autor dentro de la perspectiva tradicional: Attilio Mordini, representante del tradicionalismo católico bajo una línea muy cercana a la de su compatriota Julius Evola, y no es casual que fuese conocido bajo el apodo del «Evola católico». Mordini delineó un pensamiento orientado a explicar los rasgos de ese gran proyecto metahistórico que es el Cristianismo, y como tal era un católico radical e intransigente. Sin embargo, estas características en relación a sus posicionamientos no le impidió apreciar el valor de otras tradiciones espirituales y sus respectivas creaciones.
En este sentido el modelo tradicional que esboza Mordini tiene un sentido eminentemente metafísico, frente al cual la filosofía y la ciencia, al igual que en Evola y Guénon, no juegan papel alguno. La fuente de Verdad y Sabiduría viene delegada y transmitida a través de una serie de ritos y conocimientos mediante de la acción salvífica del Padre a través del Hijo en una dimensión que comprende a pueblos enteros. De este modo, cualquier civilización fundada en la vía de lo sagrado, de los valores espirituales, siempre debe prevalecer sobre aquellas profanas cuyas bases reposan sobre lo económico, lo material y lo profano. Dentro de este carácter metahistórico del Cristianismo y la acción de Dios en el mundo a través de Jesús, la Divina Providencia habría preparado el advenimiento del mensaje crístico a través de multitud de manifestaciones artísticas y culturales, en las que Grecia y Roma jugarían un papel fundamental pese a las diferencias y distancias existentes con aquella cristiana. De hecho, el propio Mordini ve una conexión fundamental entre las civilizaciones «anteriores a la Encarnación del Verbo» y aquella cristiana a través de un pasaje evangélico en el que Jesús afirma lo siguiente:
No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas; no he venido para abolir, sino para cumplir.
–Mateo 5:17
La Encarnación del Verbo es el momento de catarsis histórica que da sentido a las etapas históricas precedentes y liga el Destino y devenir de los pueblos a la función salvífica y trascendente de la Cruz y el mensaje evangélico. De este modo, el llamado «paganismo» no tendría otra función que aquella de preparar la llegada del Cristianismo, una preparación o prólogo necesario a su irrupción en la historia. De hecho, las fuentes clásicas nutrieron las doctrinas de la Iglesia, a través de los Padres y hombres Doctos de la misma, durante siglos, de ahí el sentido de continuidad de la cita reseñada por Mordini.
Perspectivas últimas
Es evidente que las posibilidades de restaurar cualquier forma de creencia pre-cristiana en la Europa actual son inexistentes. Podemos hablar de cultos druídicos, a Odín o a cualquier otra divinidad, que no son sino una manifestación artificial, folclorista y superficial, totalmente vacía en términos religioso-espirituales de divinidades antiguas que no existen sino como mero simulacro, como una expresión exterior y vacía de una imagen o una idea que no permanece integrada y arraigada en el alma de quienes, supuestamente, la profesan.
Lo más probable es que las próximas transformaciones que Europa va a experimentar en los próximos años en el terreno religioso contribuyan al retroceso del Cristianismo, un fenómeno ampliamente documentado en las últimas décadas, en detrimento del avance del Islam en lo que también es consecuencia del avance demográfico de poblaciones extraeuropeas procedentes del Medio Oriente y el África musulmana. En este contexto la Iglesia Católica, total y absolutamente desconsagrada, e inmersa en una crisis que dura décadas, no parece posible que pueda refundarse o recupere parte de ese vigor que le caracterizó en el periodo pre-conciliar.
Los fenómenos de «segunda religiosidad» de los que hablábamos antes, y que han favorecido la aparición de formas aberrantes de pseudoespiritualidad, bajo interpretaciones de autoconsumo de la verdadera espiritualidad extremo-oriental, siguen en pleno auge, y seguramente seguirán creciendo bajo el ropaje de fórmulas terapéuticas y difusos cultos panteístas exigidos por multitud de aburguesados, snobs y posmodernos en general. Ante este panorama es evidente la necesidad de una forma de espiritualidad que pueda cubrir ese vacío que la degeneración del Cristianismo ha venido experimentando, el avance agresivo del Islam, y un new age que se antoja tan insuficiente como vacío en sus formulaciones positivistas.
No sabemos si el caos, la destrucción y la incertidumbre que un periodo como el que vivimos actualmente, cuyas coyunturas parecen apuntar a la configuración de un nuevo orden, puede dar lugar al resurgir de cultos y formas de espiritualidad enterradas por milenios de historia en la memoria colectiva. La necesidad de un certezas y seguridades en el hombre es una constante en la historia humana, y por tanto la búsqueda de una armonía y un orden, de un Cosmos. Restaurar el equilibrio del universo para sentirlo nuevamente como propio. En cualquier caso aquello que pudiera manifestarse en ese sentido no podría reeditar en modo alguno el «paganismo» practicado en la Antigüedad. Aunque querríamos ser optimistas las perspectivas no son nada halagüeñas, y más ante el nivel paródico que la percepción de lo espiritual ha alcanzado. Sin embargo, queremos confiar en las necesidades y cualidades innatas que el hombre lleva experimentando desde la noche de los tiempos respecto al ámbito de lo inmaterial y lo trascendente.
Por otro lado, tampoco es descartable que el propio Cristianismo, y bajo un impulso más popular y desde el terreno de las creencias puras, sin mediación de la propia jerarquía eclesiástica, experimente un crecimiento o fortalecimiento frente a un Islam que avanza implacable en un afán de proselitismo y radicalismo ya decaído entre los cristianos. Paralelamente una nueva era del ateísmo, con una sociedad descreída, absolutamente profana y materialista, amenaza con desterrar definitivamente toda forma de espiritualidad prolongando una era de oscuridad y nihilismo extremo peor que la que padecemos en nuestros días.